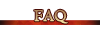Naeryan
Naeryan
Ficha de cosechado
Nombre:
Especie:
Habilidades: Personajes :- CLICK:
- ● Shizel/Desidia: idrino transformado en skrýmir, albino y de ojos azules. Tiene buenas dotes sociales y una gran pasión por la magia; es embajador para el castillo.
● Taro: cosechado carabés, cabello negro y ojos amarillos. Practicante de parkour y siempre con unos discretos auriculares, le encanta la música y suele dudar de sus capacidades.
● Sox: (imagen pre-Luna) ángel negro carabés, rubio y de apariencia llamativa. Competitivo y racional, aspira siempre al rendimiento más alto y posee mucha determinación.
Unidades mágicas : DENIED
Armas :- CLICK:
- ● Shizel/Desidia: magia y esgrima idrina, con amplia preferencia por la primera.
● Sox: según la salida, ballesta simple con torno o sable. Al cinto siempre un puñal.
Status : Traumaturga
Humor : Productivo (lo intento)
 A puerta cerrada
A puerta cerrada
04/03/15, 11:36 pm
A puerta cerrada
Rocavarancolia es una ciudad llena de historias. Y curiosamente muchas de las más extrañas, increíbles o aterradoras no suceden bajo las tinieblas de pasadizos secretos. No tienen lugar a la sombra de los callejones y tampoco ocurren al borde de una avenida desierta.
Suceden más allá de puertas atrancadas, tras párpados cerrados. No en el exterior asesino sino dentro, al resguardo de cuatro paredes. La maldad de Rocavarancolia a veces no sale a por ellos, sino que los mismos cosechados abren la puerta que la mantiene encerrada.
Todo el mundo sabe que el peligro está fuera: en las calles, subterráneos y lugares oscuros. Los huérfanos de mundos se sienten a salvo en la seguridad de sus torreones.
Quizá se deba a que una casa es allí la definición más cercana posible de “refugio”, y quizá por eso Rocavarancolia pone especial empeño en destrozar esa ilusión.
Érase una vez una casita hecha de dulces, y también la bruja que vivía en ella.
La hechicera era vieja e inútil: sus dientes se habían caído hacía mucho y con ellos su juicio. Balbuceaba los hechizos, y hasta sus temblorosas palabras parecían burlarse de la lentitud de sus manos, que trataban de seguirles el ritmo en una carrera perdida antes de empezar.
Los cosechados que llegaron a la cabaña habían tomado la magia, las espadas y la justicia por su mano, y a cambio habían abandonado la piedad en sus mundos de origen. Rieron al lanzar el cadáver de la anciana a las llamas del horno, celebrando su conquista sobre la ciudad asesina. Sus dientes estaban intactos, y aquello les condenó al capacitarles para engullir las golosinas que construían la morada de la bruja.
Su sangre sabía dulce cuando la casa los devoró.
Érase una vez un niño que se dejó engullir por una casa enamoradiza, y ésta se encaprichó de él.
La vivienda no hacía distinciones: mayores, pequeños, hombres, mujeres y todo lo que cupiera en medio de cualquier escala de adjetivos imaginable. Se enamoraba perdidamente de todo aquel que traspasase su umbral, y se desvivía por hacerle feliz para que se quedase. El edificio era todo afecto y buenas intenciones, y su corazón inexistente se encogió de angustia al percibir la piel macilenta de su nuevo amor, la mirada hosca y paranoica, la escasa carne que tenía sobre los huesos.
Pobrecito, pobrecito, le arrullaba en silencio, observándole desde los mil ángulos de su propio cuerpo, de su propia arquitectura. Ella le cuidaría. Ella se ocuparía de que no le pasase nada malo nunca más.
No habría sabido describir, de tener boca y conciencia, el aspecto de su enamorado. Sólo sabía que estaba dentro de ella, y que tenía deseos. ¿Qué más hacía falta para que le amase?
Golpes de repente, en la puerta principal que ahora estaba cerrada como una ratonera. Una voz llena de ansiedad que aún no había traspasado su umbral y que por tanto la mansión aún no amaba. Llamando a su prisionero. (No, era su invitado.)
Oh, pensó la casa, celosa de repente. ¿Querían a arrebatarle a su enamorado?
Retorció los pasillos que llevaban a la entrada e interpuso más y más capas de paredes entre la muchacha de fuera y su compañero, hasta que éste ya no pudo oír su voz.
La casa aguardó expectante a que al chico le venciese el cansancio. Por más que caminara y tratara de orientarse no encontraría la salida; ésta siempre quedaría a la mínima distancia posible: a un recodo oculto a la vista, a una puerta no escogida, a una esquina no doblada.
Hacía tiempo que la casa no interponía más que dormitorios en el camino del chico, incitándole, sugestionándole. Finalmente éste se paró frente a una de las camas, exhausto.
“Oh, no te vayas”, suplicaba la casa. “Por favor, quédate. ¿No ves qué cama más cómoda? ¿No oyes a las bestias de la ciudad clamar por tu tuétano? ¿No intuyes la oscuridad del exterior? Dentro de mí estás a salvo.”
Y la luz de la estancia se atenuaba con ternura, el papel de pared mutaba para volverse más suave y acogedor, los colores cansaban menos a la vista.
-Ya buscaré la salida mañana- murmuró el chico, como si la hubiese oído.
Las casas no podían sonreír. En su lugar las lámparas de la casa se iluminaron, durante un breve instante, con un poquito más de intensidad.
Al día siguiente tampoco saldría de allí. Se aseguraría de ello.
Una madre sobreprotectora, una amante celosa, una amiga posesiva. La casa era todas las formas de amor a la vez.
“Te quiero”, había escrito en el felpudo de la cocina.
“Te quiero”, eran las palabras que aparecían fugazmente sobre la estática de la televisión.
“Te quiero”, decía en primorosa caligrafía el glaseado de los pasteles que su huésped encontraba cada mañana en la cocina.
Y el gramófono del salón cantaba nanas de noche y canciones de amor durante el día, con la voz que la casa no tenía. Las mantas le arropaban con mimo cuando se tendía en la cama, y jamás hubo un despertar brusco o un capricho sin cumplir.
Pero como una madre tierna pero estricta, la casa tenía normas. Las ventanas estaban allí a modo de decoración, no para que nadie tratase de abrirlas. Cuando su huésped (porque lo era, porque la casa nunca retenía a nadie contra su voluntad, no hacía rehén a nadie más que de sus propios deseos) trataba de hacerlo el pestillo le golpeaba en la mano, como un golpe de advertencia. No muy fuerte, sólo para darle un susto y que no se volviera a repetir.
“Eso no se hace”, le reprendía silenciosamente. No era la única infracción que cometía su enamorado, aunque la casa terminaba perdonándoselas todas. El amor la colmaba de obsesión y con ella de paciencia.
“Quiero salir al jardín”, protestaba el chico a veces. “Echo de menos el viento.”
“No necesitas el aire de fuera”, contestaba silenciosamente la casa. “Sólo me necesitas a mí.”
Y creaba pasillos interminables para que el cosechado pudiese correr a su gusto y sentir el aire sobre su piel. Sólo el aire que ella le permitía.
La travesura de aquel día fue grave. Estaba cavando un agujero, como si la casa no fuese a darse cuenta de su engaño: como si no fuese a advertir un túnel que atravesaba su mismo interior. La estupidez de quien está realmente desesperado, o quizá la esclarecedora lucidez de quien sabe que no existen más opciones.
¡Niño malo, niño malo!, le regañaba en silencio. Necesitaba un castigo más fuerte: por su bien, para que entendiese cuánto le quería la casa.
“Hoy te irás a la cama sin cenar”, anunció silenciosamente esa noche; y la mesa desangelada, vacía de cubiertos o mantel, retransmitía a gritos su voluntad.
Pasó la primera noche, y su amor seguía intentando escaparse. La casa le observaba con severidad de amante despechada, y con ese mismo orgullo cerró los oídos y la puerta de la cocina a cualquier excusa. Si su amado no cedía la primera noche sin comer, lo haría a la siguiente. La casa tenía paciencia, y esperaría lo que hiciera falta.
La casa estaba triste esos días. Su amado ignoraba sus mimos, se negaba a hacerle caso, no contestaba cuando ella le tentaba con estímulos o diversiones. No se movía, no se levantaba de donde estaba tendido, como si se hubiese rendido.
“Vamos, levántate”, le pedía. “Te quiero, te perdono, sabes que no puedo vivir sin ti. ¿Ves qué hermosos juguetes he fabricado para ti? ¿Has mirado la armería que acabo de construir en la planta de abajo? ¿No quieres subir al primer piso a oír la música que he compuesto al piano?”
Nada resultaba: su amado no se movía.
“Qué niño más cabezota”, pensaba. Pero no importaba: la casa le amaba igualmente. Pronto entraría en razón, lo sabía. Estaba segura.
Quizá fuese el momento de fabricar una nueva televisión en el cuarto de estar. Tal vez una videoconsola a partir de los recuerdos del niño. Torcer sus pasillos hasta fabricar un laberinto, en el que su amado pudiese disfrutar perdiéndose y a la vez saber que estaba a salvo en todo momento. Si había cien caprichos que cumplir, la casa cumpliría ciento uno.
Mucho, mucho tiempo después de que el niño hubiese muerto de hambre, la casa continuó arrullando a su cadáver.
Más niños llegaron, y la casa se enamoró de todos ellos. A todos atrajo en su seno, y a todos ahogó en sus confines. Su corazón era lo bastante grande, y lo bastante grotesco, para abarcar a todos ellos.
Sin embargo la casa, aunque muy lentamente, aprendía con sus fallos. Se hizo más lista.
Al siguiente que intentó escapar más de la cuenta le cercenó las piernas. Cuando otro intentó salir con magia, hizo lo mismo con los brazos.
Lo hacía por amor.
Érase una vez una casa verde.
Ladrillo verde, puerta verde. Llamas esmeralda en la chimenea, libros de hojas verdes escritos en tinta color sotobosque. Verdes eran los ojos del niño que entró, hipnotizado por su enfermizo color.
El aire no era verde, y por tanto lo único en la casa que no era seguro. Verde fue también la tez del cosechado cuando el veneno acabó con él.
Érase una vez una casa melancólica.
¿Para qué seguir vivo?, se preguntaba minuto a minuto. ¿Qué tenía de bello existir?, interpelaba a todo el que accedía a ella.
La casa no tenía garganta para poner voz a sus preguntas pero éstas anidaban en el aire, impregnaban sus paredes como una suciedad insidiosa. Todos los que accedían a su interior, algunos más perceptivos que otros, sentían una inquietud extraña al traspasar el umbral: como si más allá de aquella desvencijada puerta de madera respirar fuese un pecado, una insolencia innecesaria. Y las preguntas de la casa acosaban sus mentes de una forma u otra, llevadas a su conciencia por el estado de desolación que impregnaba la construcción.
“Tengo una familia que depende de mí”, protestaban algunos débilmente.
“Morirán todos tarde o temprano. Como tú”, susurraba la casa cuando advertían que quienquiera que la hubiese construido había terminado por fallecer también. Y para eso no tenían respuesta.
“Un amigo, un amor, un hijo me echarían en falta si no estuviera”, esgrimían otros como excusa. “¿ Y por qué obligarte a vivir para otros?”, era el dardo envenenado escondido en el silencio de la casa.
“Una misión, un trabajo, un objetivo”, era lo que tiraba de otros hacia afuera. La casa cortaba con sutileza ese hilo con un implícito “Cualquier otro puede hacerlo por ti”.
“Vivo para divertirme”, decían unos pocos. Y ésos eran los que caían más fácilmente, pues tras las paredes de la casa el peso del tedio parecía abarcar la vida entera.
“Vale la pena vivir por la belleza del mundo”, se defendían otros. “Mírame”, parecían exigir los desangelados muebles de la casa, sus habitaciones abandonadas. “El mundo no es hermoso. ¿Por qué buscar belleza donde no la hay?”
“Vivo porque lo contrario es estar muerto”, decían otros, desafiantes. Y la casa plantaba en su mente, lentamente, la semilla de la duda de si realmente aquello era tan malo.
Tarde o temprano todos quedaban sin respuesta. Y carentes de todo motivo para vivir se daban cuenta del esfuerzo hercúleo que suponía caminar, del zumbido irritante de sus pensamientos en su cabeza, de lo pesado y trabajoso que era respirar. Advertían cuán cansado era vivir.
Algunos se ahorcaban en el ático. Otros teñían de rojo y sabor a hierro el fondo de la bañera. Algunos se lanzaban desde una ventana, y ésos eran los afortunados porque en ocasiones sobrevivían a la caída, con los huesos rotos pero el alma libre del hechizo de la casa.
Y la mayor arma de la casa residía en que incluso aquéllos no llegaban a librarse del todo. Seguían viviendo, pero con la mirada ausente y el recuerdo prendido en ese momento en que se preguntaron qué daba sentido a su existencia y no pudieron hallar respuesta.
Algunos volvían.
Érase una vez una casa nepente. Devorar era su naturaleza, y digerir su mayor placer.
Sorbía a sus presas, alimentándose a la vez de su túetano y de sus sueños y esperanzas.
Incluso cuando no quedaba ya sangre que absorber o cuando algunos escapaban, nunca olvidaba a qué sabían.
“Volved”, les urgía en silencio a los que escapaban. “Sólo yo sé lo que deseáis.”
Algunos tenían miedo de regresar y la casa se consolaba pensando que sangre tan débil no le servía al fin y al cabo, ya que perdía pronto su sabor para adoptar el insípido regusto de la desesperación.
Otros sí lo hacían. Miraban a la casa pero sólo observaban la fachada de ilusiones, y ésta les miraba a ellos pero de nuevo no veía más que presas.
Ella estaba sedienta de sangre, y ellos estaban sedientos de deseos. Así funcionaba el mundo.
Érase una vez una torre negra sumida en un profundo letargo.
Y que en él, sueña.
Érase una vez un torreón en el que se habían atrincherado tres cerditos.
“Soplaré, soplaré, y vuestra casa derribaré”, les advirtió el lobo, al otro lado de una puerta cerrada bajo siete candados. Dentro los cerditos rieron. ¿Cómo podía derribarse un edificio a soplidos?
“Muy bien”, se resignó el engendro una vez quedó claro que no iban a ceder. Astra se sentó en el pavimento, y comenzó a tocar su flauta.
Fue una melodía maravillosa, exquisita, que atrajo hasta allí a todo monstruo en varios metros a la redonda. Siete candados atrancaban la puerta, y siete embestidas la derribaron.
Los cosechados chillaban como cerdos en el matadero cuando morían. Su carne también olía igual, y para Astra en el fondo no había diferencia alguna.
Érase una vez una casa que cambiaba de sexo a sus habitantes cuando entraban. Un rato divertido, unos minutos de jugar a ser una persona diferente. Ojos admirativos, manos curiosas que exploraban cuerpos nuevos, propios y ajenos.
La casa también era bromista. Cambiaba habitaciones de sitio, cerraba accesos antes abiertos, cambiaba la gravedad de sitio cuando los inquilinos no estaban mirando. Como un crupier hábil barajaba con destreza los elementos de que disponía.
Y como un prestidigitador que guiña un ojo al final del espectáculo, permitía a quienes se llevaban un pedacito de ella consigo que llevasen puesta la ilusión un poquito más.
“Fue una chica”, insistía histérico el cosechado a sus compañeros, los zapatos aún manchados de la sangre de un compañero recién asesinado frente a sus ojos. “No llegué a verle la cara, pero era una chica.”
A poca distancia el culpable soltó el ladrillo que se había llevado de aquella casa días atrás, y regresó al torreón donde supuestamente había estado todo el tiempo.
Ya no le hacía falta.
Érase una vez Rocavarancolia, y ese cuento aún continúa.
Rocavarancolia es una ciudad llena de historias. Y curiosamente muchas de las más extrañas, increíbles o aterradoras no suceden bajo las tinieblas de pasadizos secretos. No tienen lugar a la sombra de los callejones y tampoco ocurren al borde de una avenida desierta.
Suceden más allá de puertas atrancadas, tras párpados cerrados. No en el exterior asesino sino dentro, al resguardo de cuatro paredes. La maldad de Rocavarancolia a veces no sale a por ellos, sino que los mismos cosechados abren la puerta que la mantiene encerrada.
Todo el mundo sabe que el peligro está fuera: en las calles, subterráneos y lugares oscuros. Los huérfanos de mundos se sienten a salvo en la seguridad de sus torreones.
Quizá se deba a que una casa es allí la definición más cercana posible de “refugio”, y quizá por eso Rocavarancolia pone especial empeño en destrozar esa ilusión.
-
Érase una vez una casita hecha de dulces, y también la bruja que vivía en ella.
La hechicera era vieja e inútil: sus dientes se habían caído hacía mucho y con ellos su juicio. Balbuceaba los hechizos, y hasta sus temblorosas palabras parecían burlarse de la lentitud de sus manos, que trataban de seguirles el ritmo en una carrera perdida antes de empezar.
Los cosechados que llegaron a la cabaña habían tomado la magia, las espadas y la justicia por su mano, y a cambio habían abandonado la piedad en sus mundos de origen. Rieron al lanzar el cadáver de la anciana a las llamas del horno, celebrando su conquista sobre la ciudad asesina. Sus dientes estaban intactos, y aquello les condenó al capacitarles para engullir las golosinas que construían la morada de la bruja.
Su sangre sabía dulce cuando la casa los devoró.
-
Érase una vez un niño que se dejó engullir por una casa enamoradiza, y ésta se encaprichó de él.
La vivienda no hacía distinciones: mayores, pequeños, hombres, mujeres y todo lo que cupiera en medio de cualquier escala de adjetivos imaginable. Se enamoraba perdidamente de todo aquel que traspasase su umbral, y se desvivía por hacerle feliz para que se quedase. El edificio era todo afecto y buenas intenciones, y su corazón inexistente se encogió de angustia al percibir la piel macilenta de su nuevo amor, la mirada hosca y paranoica, la escasa carne que tenía sobre los huesos.
Pobrecito, pobrecito, le arrullaba en silencio, observándole desde los mil ángulos de su propio cuerpo, de su propia arquitectura. Ella le cuidaría. Ella se ocuparía de que no le pasase nada malo nunca más.
No habría sabido describir, de tener boca y conciencia, el aspecto de su enamorado. Sólo sabía que estaba dentro de ella, y que tenía deseos. ¿Qué más hacía falta para que le amase?
Golpes de repente, en la puerta principal que ahora estaba cerrada como una ratonera. Una voz llena de ansiedad que aún no había traspasado su umbral y que por tanto la mansión aún no amaba. Llamando a su prisionero. (No, era su invitado.)
Oh, pensó la casa, celosa de repente. ¿Querían a arrebatarle a su enamorado?
Retorció los pasillos que llevaban a la entrada e interpuso más y más capas de paredes entre la muchacha de fuera y su compañero, hasta que éste ya no pudo oír su voz.
La casa aguardó expectante a que al chico le venciese el cansancio. Por más que caminara y tratara de orientarse no encontraría la salida; ésta siempre quedaría a la mínima distancia posible: a un recodo oculto a la vista, a una puerta no escogida, a una esquina no doblada.
Hacía tiempo que la casa no interponía más que dormitorios en el camino del chico, incitándole, sugestionándole. Finalmente éste se paró frente a una de las camas, exhausto.
“Oh, no te vayas”, suplicaba la casa. “Por favor, quédate. ¿No ves qué cama más cómoda? ¿No oyes a las bestias de la ciudad clamar por tu tuétano? ¿No intuyes la oscuridad del exterior? Dentro de mí estás a salvo.”
Y la luz de la estancia se atenuaba con ternura, el papel de pared mutaba para volverse más suave y acogedor, los colores cansaban menos a la vista.
-Ya buscaré la salida mañana- murmuró el chico, como si la hubiese oído.
Las casas no podían sonreír. En su lugar las lámparas de la casa se iluminaron, durante un breve instante, con un poquito más de intensidad.
Al día siguiente tampoco saldría de allí. Se aseguraría de ello.
Una madre sobreprotectora, una amante celosa, una amiga posesiva. La casa era todas las formas de amor a la vez.
“Te quiero”, había escrito en el felpudo de la cocina.
“Te quiero”, eran las palabras que aparecían fugazmente sobre la estática de la televisión.
“Te quiero”, decía en primorosa caligrafía el glaseado de los pasteles que su huésped encontraba cada mañana en la cocina.
Y el gramófono del salón cantaba nanas de noche y canciones de amor durante el día, con la voz que la casa no tenía. Las mantas le arropaban con mimo cuando se tendía en la cama, y jamás hubo un despertar brusco o un capricho sin cumplir.
Pero como una madre tierna pero estricta, la casa tenía normas. Las ventanas estaban allí a modo de decoración, no para que nadie tratase de abrirlas. Cuando su huésped (porque lo era, porque la casa nunca retenía a nadie contra su voluntad, no hacía rehén a nadie más que de sus propios deseos) trataba de hacerlo el pestillo le golpeaba en la mano, como un golpe de advertencia. No muy fuerte, sólo para darle un susto y que no se volviera a repetir.
“Eso no se hace”, le reprendía silenciosamente. No era la única infracción que cometía su enamorado, aunque la casa terminaba perdonándoselas todas. El amor la colmaba de obsesión y con ella de paciencia.
“Quiero salir al jardín”, protestaba el chico a veces. “Echo de menos el viento.”
“No necesitas el aire de fuera”, contestaba silenciosamente la casa. “Sólo me necesitas a mí.”
Y creaba pasillos interminables para que el cosechado pudiese correr a su gusto y sentir el aire sobre su piel. Sólo el aire que ella le permitía.
La travesura de aquel día fue grave. Estaba cavando un agujero, como si la casa no fuese a darse cuenta de su engaño: como si no fuese a advertir un túnel que atravesaba su mismo interior. La estupidez de quien está realmente desesperado, o quizá la esclarecedora lucidez de quien sabe que no existen más opciones.
¡Niño malo, niño malo!, le regañaba en silencio. Necesitaba un castigo más fuerte: por su bien, para que entendiese cuánto le quería la casa.
“Hoy te irás a la cama sin cenar”, anunció silenciosamente esa noche; y la mesa desangelada, vacía de cubiertos o mantel, retransmitía a gritos su voluntad.
Pasó la primera noche, y su amor seguía intentando escaparse. La casa le observaba con severidad de amante despechada, y con ese mismo orgullo cerró los oídos y la puerta de la cocina a cualquier excusa. Si su amado no cedía la primera noche sin comer, lo haría a la siguiente. La casa tenía paciencia, y esperaría lo que hiciera falta.
La casa estaba triste esos días. Su amado ignoraba sus mimos, se negaba a hacerle caso, no contestaba cuando ella le tentaba con estímulos o diversiones. No se movía, no se levantaba de donde estaba tendido, como si se hubiese rendido.
“Vamos, levántate”, le pedía. “Te quiero, te perdono, sabes que no puedo vivir sin ti. ¿Ves qué hermosos juguetes he fabricado para ti? ¿Has mirado la armería que acabo de construir en la planta de abajo? ¿No quieres subir al primer piso a oír la música que he compuesto al piano?”
Nada resultaba: su amado no se movía.
“Qué niño más cabezota”, pensaba. Pero no importaba: la casa le amaba igualmente. Pronto entraría en razón, lo sabía. Estaba segura.
Quizá fuese el momento de fabricar una nueva televisión en el cuarto de estar. Tal vez una videoconsola a partir de los recuerdos del niño. Torcer sus pasillos hasta fabricar un laberinto, en el que su amado pudiese disfrutar perdiéndose y a la vez saber que estaba a salvo en todo momento. Si había cien caprichos que cumplir, la casa cumpliría ciento uno.
Mucho, mucho tiempo después de que el niño hubiese muerto de hambre, la casa continuó arrullando a su cadáver.
Más niños llegaron, y la casa se enamoró de todos ellos. A todos atrajo en su seno, y a todos ahogó en sus confines. Su corazón era lo bastante grande, y lo bastante grotesco, para abarcar a todos ellos.
Sin embargo la casa, aunque muy lentamente, aprendía con sus fallos. Se hizo más lista.
Al siguiente que intentó escapar más de la cuenta le cercenó las piernas. Cuando otro intentó salir con magia, hizo lo mismo con los brazos.
Lo hacía por amor.
-
Érase una vez una casa verde.
Ladrillo verde, puerta verde. Llamas esmeralda en la chimenea, libros de hojas verdes escritos en tinta color sotobosque. Verdes eran los ojos del niño que entró, hipnotizado por su enfermizo color.
El aire no era verde, y por tanto lo único en la casa que no era seguro. Verde fue también la tez del cosechado cuando el veneno acabó con él.
-
Érase una vez una casa melancólica.
¿Para qué seguir vivo?, se preguntaba minuto a minuto. ¿Qué tenía de bello existir?, interpelaba a todo el que accedía a ella.
La casa no tenía garganta para poner voz a sus preguntas pero éstas anidaban en el aire, impregnaban sus paredes como una suciedad insidiosa. Todos los que accedían a su interior, algunos más perceptivos que otros, sentían una inquietud extraña al traspasar el umbral: como si más allá de aquella desvencijada puerta de madera respirar fuese un pecado, una insolencia innecesaria. Y las preguntas de la casa acosaban sus mentes de una forma u otra, llevadas a su conciencia por el estado de desolación que impregnaba la construcción.
“Tengo una familia que depende de mí”, protestaban algunos débilmente.
“Morirán todos tarde o temprano. Como tú”, susurraba la casa cuando advertían que quienquiera que la hubiese construido había terminado por fallecer también. Y para eso no tenían respuesta.
“Un amigo, un amor, un hijo me echarían en falta si no estuviera”, esgrimían otros como excusa. “¿ Y por qué obligarte a vivir para otros?”, era el dardo envenenado escondido en el silencio de la casa.
“Una misión, un trabajo, un objetivo”, era lo que tiraba de otros hacia afuera. La casa cortaba con sutileza ese hilo con un implícito “Cualquier otro puede hacerlo por ti”.
“Vivo para divertirme”, decían unos pocos. Y ésos eran los que caían más fácilmente, pues tras las paredes de la casa el peso del tedio parecía abarcar la vida entera.
“Vale la pena vivir por la belleza del mundo”, se defendían otros. “Mírame”, parecían exigir los desangelados muebles de la casa, sus habitaciones abandonadas. “El mundo no es hermoso. ¿Por qué buscar belleza donde no la hay?”
“Vivo porque lo contrario es estar muerto”, decían otros, desafiantes. Y la casa plantaba en su mente, lentamente, la semilla de la duda de si realmente aquello era tan malo.
Tarde o temprano todos quedaban sin respuesta. Y carentes de todo motivo para vivir se daban cuenta del esfuerzo hercúleo que suponía caminar, del zumbido irritante de sus pensamientos en su cabeza, de lo pesado y trabajoso que era respirar. Advertían cuán cansado era vivir.
Algunos se ahorcaban en el ático. Otros teñían de rojo y sabor a hierro el fondo de la bañera. Algunos se lanzaban desde una ventana, y ésos eran los afortunados porque en ocasiones sobrevivían a la caída, con los huesos rotos pero el alma libre del hechizo de la casa.
Y la mayor arma de la casa residía en que incluso aquéllos no llegaban a librarse del todo. Seguían viviendo, pero con la mirada ausente y el recuerdo prendido en ese momento en que se preguntaron qué daba sentido a su existencia y no pudieron hallar respuesta.
Algunos volvían.
-
Érase una vez una casa nepente. Devorar era su naturaleza, y digerir su mayor placer.
Sorbía a sus presas, alimentándose a la vez de su túetano y de sus sueños y esperanzas.
Incluso cuando no quedaba ya sangre que absorber o cuando algunos escapaban, nunca olvidaba a qué sabían.
“Volved”, les urgía en silencio a los que escapaban. “Sólo yo sé lo que deseáis.”
Algunos tenían miedo de regresar y la casa se consolaba pensando que sangre tan débil no le servía al fin y al cabo, ya que perdía pronto su sabor para adoptar el insípido regusto de la desesperación.
Otros sí lo hacían. Miraban a la casa pero sólo observaban la fachada de ilusiones, y ésta les miraba a ellos pero de nuevo no veía más que presas.
Ella estaba sedienta de sangre, y ellos estaban sedientos de deseos. Así funcionaba el mundo.
-
Érase una vez una torre negra sumida en un profundo letargo.
Y que en él, sueña.
-
Érase una vez un torreón en el que se habían atrincherado tres cerditos.
“Soplaré, soplaré, y vuestra casa derribaré”, les advirtió el lobo, al otro lado de una puerta cerrada bajo siete candados. Dentro los cerditos rieron. ¿Cómo podía derribarse un edificio a soplidos?
“Muy bien”, se resignó el engendro una vez quedó claro que no iban a ceder. Astra se sentó en el pavimento, y comenzó a tocar su flauta.
Fue una melodía maravillosa, exquisita, que atrajo hasta allí a todo monstruo en varios metros a la redonda. Siete candados atrancaban la puerta, y siete embestidas la derribaron.
Los cosechados chillaban como cerdos en el matadero cuando morían. Su carne también olía igual, y para Astra en el fondo no había diferencia alguna.
-
Érase una vez una casa que cambiaba de sexo a sus habitantes cuando entraban. Un rato divertido, unos minutos de jugar a ser una persona diferente. Ojos admirativos, manos curiosas que exploraban cuerpos nuevos, propios y ajenos.
La casa también era bromista. Cambiaba habitaciones de sitio, cerraba accesos antes abiertos, cambiaba la gravedad de sitio cuando los inquilinos no estaban mirando. Como un crupier hábil barajaba con destreza los elementos de que disponía.
Y como un prestidigitador que guiña un ojo al final del espectáculo, permitía a quienes se llevaban un pedacito de ella consigo que llevasen puesta la ilusión un poquito más.
“Fue una chica”, insistía histérico el cosechado a sus compañeros, los zapatos aún manchados de la sangre de un compañero recién asesinado frente a sus ojos. “No llegué a verle la cara, pero era una chica.”
A poca distancia el culpable soltó el ladrillo que se había llevado de aquella casa días atrás, y regresó al torreón donde supuestamente había estado todo el tiempo.
Ya no le hacía falta.
-
Érase una vez Rocavarancolia, y ese cuento aún continúa.
"And if you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you."
- Al veros conspirar... (CLICK):

- Al poner un evento... (CLICK):

- Durante el transcurso del evento... (CLICK):

Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.